
De izquierda a derecha: Antonio Galván García, Pablo González Barba, Eduardo Estala Rojas. Crédito de la fotografía: Edgar Díaz Navarro.
Gustavo Cabrera Flores
Con la asistencia de personas interesadas en el conocimiento profundo del mundo simbólico que les rodea, el cual se encuentra plasmado en numerosas obras de arte, o existentes en diversos edificios históricos de la ciudad de Guanajuato, México; se llevó a cabo exitosamente la conferencia: “Estética y Simbolismo Masónico en Colecciones Artísticas del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato (IECG)”.
Evento efectuado al interior del Museo José y Tomás Chávez Morado en la ciudad de Silao, Guanajuato, presidido por Pablo González Barba administrador del mismo, en donde participaron como exponentes Eduardo Estala Rojas y Antonio Galván García, integrantes del Seminario Permanente de Estudios Masónicos en México del Mexican Cultural Centre (MCC), Reino Unido, fundado el 24 de junio de 2023.
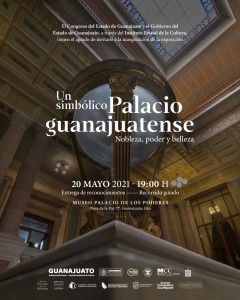
Póster de la exposición: “Un Simbólico Palacio Guanajuatense. Nobleza, Poder y Belleza”, exhibida en el Museo Palacio de los Poderes de la ciudad de Guanajuato durante el 2021.
Durante su intervención, Eduardo Estala Rojas, director general de la investigación masónica sobre las piezas del mes de septiembre, precisó que esto es un proyecto a largo plazo, el cual surgió en el año 2019 por las gestiones públicas del Mexican Cultural Centre (MCC), con motivo del 80 aniversario de la Logia Independencia 250; así como de la investigación del simbolismo masónico en la exposición denominada: “Un Simbólico Palacio Guanajuatense. Nobleza, Poder y Belleza”, exhibida en el Museo Palacio de los Poderes de la ciudad de Guanajuato durante el 2021; siendo un evento sin precedentes en la historia del Estado de Guanajuato.
Resaltó la importancia de esta charla, pues se presenta un estudio sobre la simbología masónica de una colección de obra depositada en el IECG, desde el punto de vista estético, cultural, académico y no dogmático, pues vivimos dentro de un estado laico donde son respetadas las creencias de cada persona, por lo cual insistió que en este tipo de actividades no existe conflicto con ninguna institución teológica.
Igualmente reconoció el destacado trabajo de Antonio Galván García, a lo largo de 4 años en el ámbito de la investigación acerca de la masonería, así como el apoyo recibido por parte del equipo del Mexican Cultural Centre (MCC), de la Red de Museos y Galerías del Instituto Estatal de la Cultura, del Congreso del Estado de Guanajuato a través del Centro Cultural Santa Fe; asimismo de Ricardo Almanza Carrillo, María Concepción Márquez Sandoval y Edgar Díaz Navarro, miembros de la referida área de investigación masónica.

Póster de las Piezas del Mes, expuestas en septiembre de 2023, en la Red de Museos y Galerías del Instituto Estatal de la Cultura, así como en el Centro Cultural Santa Fe del Congreso del Estado de Guanajuato.
Por su parte, Antonio Galván García, en su intervención recalcó que la masonería fue una sociedad secreta de orígenes muy diversos los cuales se remontan hasta la Edad Media con clara asociación a los cruzados o quizás más antiguos; según otros estudiosos de la Orden, para comprender y trasmitir saberes se requiere utilizar los mitos, metáforas y leyendas, tomadas de diferentes culturas; todas relacionadas con el crecimiento y desarrollo espiritual del ser humano.
Indicó que a causa de ello en la masonería se da cabida a los principios, creencias e ideales de todos los hombres amantes de la humanidad y del progreso, quienes practican la filantropía y buscan la verdad a través del estudio constante hasta llegar a convertirse en libres pensadores.
Añadiendo que para el presente estudio se recurrió a las artes liberales, aportes culturales de antiguas sociedades y herramientas interpretativa tales como la aritmética, la lógica, la geometría, el esoterismo, la estética, la iconografía, las culturas griega, romana, asiria y egipcia, la mitología, las tradiciones, la numerología, la cábala, la música, la astronomía y la teología entre otras; porque su finalidad consiste en construir al nuevo ser humano a semejanza del Templo de Salomón.

Patio del Museo Conde Rul. Crédito de la fotografía: Eduardo Estala Rojas.
Enseguida describió con gran detalle el simbolismo plasmado en 15 obras de arte realizadas por los artistas plásticos Angelina Beloff, Diego Rivera, José Chávez Morado y Elementos Heráldicos pertenecientes a la Casa del Conde Rul y obras anónimas. Respecto a la Casa del Conde Rul situada en la ciudad de Guanajuato, explicó el significado del sol radiante y la cruz templaría del patio central, los triglifos, las columnas cuadradas, las frutas, el acanto, la flor de lis, las urnas funerarias con guirnaldas, la cadena de unión, el delta luminoso y las tres órdenes básicas de la arquitectura según las columnas.
Luego analizó el retrato de Diego Rivera efectuado por Angelina Beloff, los detalles plasmados en el Cartel para la Academia de Cirugía de Guadalajara, el Segundo y el Tercer Estudio de la Fachada de la Cámara Federal de Diputados, hecho por José Chávez Morado, la Maqueta del Palacio Legislativo de San Lázaro, ubicada en el Museo José y Tomás Chávez Morado. Además dio a conocer los detalles del Proyecto para el Medallón Lateral de la Capilla Museo del Pueblo de Guanajuato, Independencia y Reforma y Señales de José Chávez Morado, los que desde su concepción retoman fundamentalmente la estética masónica, enriquecida por el “Realismo Socialista”, aceptado como bandera de lucha por muchos artistas durante el siglo XX.

La Maqueta del Palacio Legislativo de San Lázaro, está expuesta de manera permanente en el Museo José y Tomás Chávez Morado. Crédito de la fotografía: Eduardo Estala Rojas.
El último bloque fue el de Obras Ejemplares de Estética Masónica; caracterizadas por su anonimato y referencias de procedencia; Piedra Tallada, Perchero con Tres Bolsas y Héroes de la Reforma, anónimo del siglo XX. Todas ellas con una gran cantidad de símbolos masónicos.
Cabe señalar que la mayoría de las piezas artísticas antes citadas, estuvieron expuestas en el mes de septiembre de 2023 como Piezas del Mes, en la Red de Museos y Galerías del Instituto Estatal de la Cultura, así como en el Centro Cultural Santa Fe del Congreso del Estado de Guanajuato. Al cierre de la charla, se reflexionó sobre los grandes retos que se enfrentan en las nuevas modalidades de conocimientos y las oportunidades que ofrecen la apreciación simbólica y lúdica de la estética en sus diferentes referentes. Para concluir, Pablo Gonzáles Barba, administrador del Museo José y Tomás Chávez Morado, reconoció a los participantes el esfuerzo y la socialización de la investigación.
- Gustavo Cabrera Flores es Ing. Geólogo, periodista, Ing. Químico y contador público.









